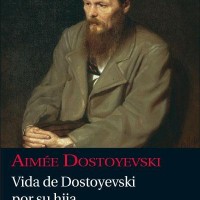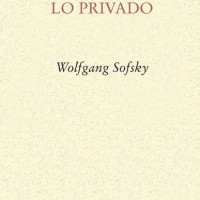Feb 14, 2012
Posted by Jorge on Feb 14, 2012 in Biografía | 0 comments
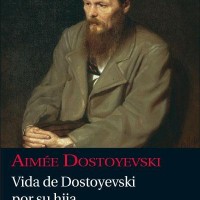
¿Cuáles son los rasgos de una buena biografía? Sin ser exhaustivos, seguro que todos estaríamos de acuerdo en que se requiere una magnífica documentación, cercanía emocional con el biografiado, buen conocimiento del contexto en el que se desarrolla su vida, un ritmo narrativo que sintetice lo esencial sin irse por las nueves pero que no pase por alto anécdotas jugosas. Ah, y muy importante, que el personaje tenga envergadura (a veces, por mucho que se empeñe el escritor, su biografiado no da para más, como suele suceder con tantos políticos o celebridades famosas por no se sabe qué).La vida de Dostoyevski escrita por su hija es, en muchos aspectos, ejemplar de lo dicho hasta ahora. La cercanía a su padre es máxima y aunque Aimée sólo vivirá con su padre los años de su infancia, es evidente que éste marcó su forma de ver y entender la vida, como también lo hizo con su madre y esposa de Dostoyevski, plenamente identificada con su marido aun muchos años después de su muerte. Aimée, además, conoce bien el entorno en que se mueve y nos sumerge en una época, la de la segunda mitad del siglo XIX en Rusia, en la que estaban germinando las semillas destructivas del nihilismo que eclosionarían con la Revolución Rusa y que Dostoyevski profetizó con clarividencia singular.
En cuanto a la envergadura del personaje, ésta es indudable: Dostoyevski tiene una vida de novela, desde su juventud, con asesinato de su padre a manos de sus siervos y viajes por Europa incluidos, pasando por su condena en Siberia y acabando en su magnífico entierro, rodeado de la admiración de todo un país y convertido en emblema de la corriente eslavófila. Además, descubriremos que gran parte de los personajes y de las situaciones de las novelas de Dostoyevski están directamente extraídos de la propia vida del escritor, tan rica en avatares. Así, y a tenor de una opinión transmitida dentro de la familia Dostoyevski, el autor se retrató a sí mismo con veinte años en Iván Karamazov, mientras que Dimitri es el Dostoyevski de después de su presidio en Siberia, como fue también el jugador y como la mujer caprichosa que aparece en varias de sus obras no es más que el retrato, apenas disimulado, de su amante Paulina.
Las ideas de Aimée se identifican precisamente con esta eslavofilia y a menudo son pintorescas, especialmente en lo que se refiere a su visión de la Revolución Rusa o a su insistencia en insistir en el peso de la raza, que a veces llega a ser pesada , como cuando analiza qué rasgos de su padre que serían supuesta herencia de la raza normanda lituana y cuáles son plenamente rusos (lo cual, por otro lado, nos da una idea de cuán extendidas y cuán normales eran estas ideas en el primer tercio del siglo XX). Pero, y esto es importante, con la excepción de algún pasaje aislado, la visión de Aimée nunca llega a distorsionar la figura del biografiado e incluso lo que nos explica de él viene a poner en duda algunas de sus apreciaciones.
De este modo se va resquebrajando el cliché, empobrecedor, que tenemos de Dostoievski. La figura severa y atormentada deja paso a un escritor tierno con su familia y en paz con Dios, ajeno por completo a las habladurías y a los honores, tanto los de la alta sociedad como los de la república de las letras. En vez de un eslavófilo cerril, refractario a todo lo que provenga de Europa, Dostoievski aparece como plenamente europeo (hablaba en francés con su padre, insistía en leer a sus hijos obras de Walter Scott y de Dickens), mucho más que su propia patria, y además enamorado del arte de la Europa cristiana. Lejos de ser un salvaje de la estepa, gusta de embelesarse en Italia y admira durante horas el Duomo de Milán y en vez de iconos prefiere trabajar bajo la mirada de una madona italiana del Renacimiento, la Madona Sixtina de Rafael. Del mismo modo, su interés hacia la Iglesia católica, si bien no exento de prejuicios, nos muestra a un Dostoievski mucho más cercano a ella de lo que se suele afirmar, a medio camino en un tránsito que su discípulo predilecto, Vladimir Soloviev, acabaría por concluir y que inspiraría el personaje de Aliosha Karamazov.
Interesante es también la relación entre Dostoievski y Tolstoi: presentados como polos opuestos e irreconciliables, descubrimos que se apreciaban mutuamente y se deshacían en elogios, sinceros, el uno con el otro, a cada nuevo libro que publicaban. Conscientes, no obstante de sus diferencias, y temerosos de que un encuentro cara a cara echase a perder la admiración y el respeto mutuo, nunca pasaron de una relación epistolar. En cualquier caso, la alternativa entre Tolstoi o Dostoievski les hubiese parecido algo propio de brutos y hubiesen replicado que prescindir de uno de los dos es automutilarse con graves consecuencias. La ayuda que sus dos viudas se prestaron para conseguir perpetuar la memoria de sus maridos es una historia entrañable que desmonta varios tópicos.
Una última apreciación: una buena biografía, cuando aborda la figura de un escritor, debería despertar el interés hacia su obra. Ésta lo hace con creces y, aunque no sea perfecta, destila un amor hacia Dostoyevski y su obra tal que mueve al lector a querer leer sus obras. Creo que no puede haber mayor homenaje.
Vida de Dostoyevski por su hija, Aimée Dostoyevski, El Buey Mudo, Madrid, 2011.
Feb 14, 2012
Posted by Jorge on Feb 14, 2012 in Economía, Ensayo, Nuestros favoritos | 0 comments

Hay libros que colocamos en la estantería o amontonamos en la mesita de noche, donde pasan meses; hasta que un día, al tomarlos en nuestras manos y empezar a leerlos, nos damos cuenta de que hemos tenido aparcada una auténtica joya. Es lo que me ha sucedido con La ética de la redistribución, de Bertrand de Jouvenel. El autor, un clásico siempre interesante, y el tema, uno de los fundamentos no discutidos (casi indiscutibles) del consenso socialdemócrata en que nos ha tocado vivir, auguraban que estaba ante una obra que no podría leer sin desperdicio. Y no me ha defraudado.
El libro es breve pero enjundioso y aborda, con calma y precisión, alejado de la polémica fácil y atendiendo a los fundamentos de la cuestión, el proceso por el que se ha ido implantando un Estado con una enorme burocracia cuya justificación es la redistribución de la renta entre los diferentes estratos socioeconómicos. El tema, quitar a los ricos para dar a los pobres, no ha dejado de cobrar más importancia desde entonces.
Jouvenel va armando su argumentación con tranquilidad y precisión, delimitando la cuestión y, por ejemplo, señalando las diferencias existentes entre el redistribucionismo agrario y los argumentos para la redistribución modernos, teñidos de un socialismo que busca un utópico hombre nuevo. De un plumazo barre con la incoherencia socialista: “Si el bien de la sociedad reside en un aumento de la riqueza, ¿por qué no también para los individuos? (…) Si el apetito por la riqueza es malo en los individuos, ¿por qué no es malo para la sociedad?”.
Ya entrado en materia, Bertrand de Jouvenel nos descubre que bajo el énfasis en la redistribución no se esconde la preocupación por aquellos que viven en condiciones indignas y humillantes. No se trata de esto, algo no sólo asumible sino propio de una sociedad sana: se trata de de imponer el igualitarismo, sin que importe tanto qué suelo digno se fije como limitar los ingresos (de hecho, señala el autor, algunos redistribucionistas estarían menos satisfechos aumentando el nivel general de renta sin alterar la desigualdad que aplastando las desigualdades).
El otro rasgo de este moderno redistribucionismo que se ha instalado en nuestras sociedades es su exigencia de que el agente encargado de llevarla a cabo sea el Estado, un Estado cada vez más grande y omnipresente, que tome a su cargo cada vez más decisiones sobre la vida de las personas (bueno, para ser precisos, más que el Estado, es “el juicio subjetivo de la clase que diseña las políticas”).
Claro está que si se analiza, datos en mano, qué queda del argumento primario y sentimental estilo Robin Hood (Jouvenel pone el dedo en la llaga cuando escribe: “Se ha convertido en un hábito moderno llamar justo a cualquier cosa entendida como emocionalmente deseable”), la realidad es que los ricos siempre han tenido mecanismos para escapar a la presión recaudatoria. El siguiente paso, resulta evidente, será quitar no a los ricos, sino a estratos crecientes de lo que se ha dado en llamar a clase media. ¿Para dar a los pobres? Bueno, no mucho, pues la “enorme maquinaria social” que hemos construido, el Estado burocrático, absorbe buena parte de los recursos drenados a las familias de clase media. Y si analizamos con mayor detalle, señala Jouvenel, y desagregamos en grupos más compactos esa nebulosa clase, contemplamos cómo la redistribución deja de ser de arriba abajo para convertirse en flujos horizontales que benefician a determinados colectivos… que incluso pueden disponer de mayores rentas que aquellos a quienes se les ha quitado para, en teoría, dar a los pobres. Nuestro autor no había imaginado el espectáculo actual de los millonarios rescates bancarios, pero algo intuía.
La realidad se asemeja en bien poco a la teoría emotiva inicial.
Hay mucho más en este pequeño libro: la falacia de argumentar sobre la base de las satisfacciones subjetivas y la medición de la felicidad, mostrando así el camino sin salida al que lleva el individualismo utilitarista; una sólida crítica al marginalismo de la renta; la discriminación fomentada en nombre de la igualdad; cómo el aumento de la redistribución conduce siempre a una extensión de los poderes del Estado; el trato discriminatorio hacia las familias y en favor de las corporaciones, etc. En definitiva: estamos ante un libro importante y enjundioso, que no debería pasar inadvertido y cuya tesis central es crucial: “Mi argumento –escribe Jouvenel– es que las políticas redistribucionistas han provocado un cambio de mentalidad ante el gasto público, cuyo principal beneficiario no es la clase con una renta más baja frente a la clase de renta superior, sino el Estado frente al ciudadano”.
Un último detalle: es todo un placer comprobar que aún existen académicos como Armando Zerolo, quien además de traducir nos regala una serie de notas, útiles e impecables, y muestra su profundo conocimiento del autor y de su obra en el brillante estudio preliminar que sirve de prólogo al texto.
Bertrand de Jouvenel, La ética de la redistribución, Encuentro, Madrid, 2009, 152 páginas.
Feb 14, 2012
Posted by Jorge on Feb 14, 2012 in Ensayo, Política | 0 comments
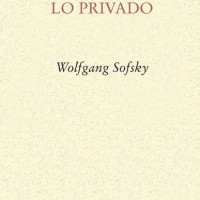
Defensa de lo privado, del profesor de sociología Wolfgang Sofsky, tiene varios méritos y un problema. Empezando por los méritos, el primero es que plantea una cuestión crucial pero que pasa inadvertida: la constante y creciente invasión por parte de diversas organizaciones, desde el Estado hasta las más variadas compañías y asociaciones, de nuestra vida privada. El arranque del libro está plenamente logrado: como si de una novela futurista y distópica se tratara (pienso en 1984, Fahrenheit 451 o Un mundo feliz), el autor nos presenta las distintas acciones en la vida de una persona y cómo todo, cada paso, cada movimiento, va dejando huellas, es registrado. Lo malo es que uno se reconoce en muchos de esos gestos, y también reconoce el modo de registrarlos. Vamos, que pronto uno toma conciencia de que no se trata de una ficción futurista, sino de su propia vida, lo cual resulta francamente preocupante. Quizás ésta, la preocupación, sea un primer paso para solucionar la cuestión y quebrar la fatalidad que nos está llevando por este camino.
El segundo acierto de Sofsky es su defensa abierta y explícita de la privacidad, el terreno íntimo y propio en el que no está justificada la menor injerencia. En un mundo donde la mentalidad socialista está mucho más extendida de lo que pudiera parecer a primera vista, esta reivindicación de lo privado como garantía y pilar de la verdadera libertad es de agradecer. Aquí, la noción de lo privado como el castillo de cada persona, de reminiscencias chestertonianas, me parece acertadísima y muy actual. Por otro lado, la intuición de que las políticas prohibitivas del Estado no consiguen sino expandir el aparato estatal es una de esas verdades que están ante nuestros ojos y que sólo esperan a que extraigamos las conclusiones que de ellas se derivan.
La argumentación de estos puntos, a través de una serie de capítulos en los que Sofsky nos ofrece un curioso recorrido histórico, muy a menudo erudito, se puede leer con interés, aunque en ocasiones no logra librarse de sus prejuicios antirreligiosos, y en concreto anticristianos, lo que lastra algunas de sus páginas. De aquí quiero rescatar su apología de la cortesía como esencial para la misma libertad, su crítica de los impuestos (“se basan en la idea de que todo el mundo puede vivir a costa de los demás”) o su denuncia de la lucha por la igualdad como camino directo a la tiranía. En la parte negativa, me detengo en la pobre y manida exposición acerca de la imposibilidad de la existencia de Dios debido al mal que existe en el mundo (¡precisamente por parte de un teórico defensor de la libertad!).
Pero hablábamos de un problema; y es que Sofsky tiene una concepción del poder y de su relación con el individuo de matriz anarquista. Así, sostiene que “todo poder pretende ampliar su zona de dominio” y que “apenas los subordinados renuncian a la resistencia, el poder cristaliza en dominio”. El poder sólo se nos presenta bajo la faz de un poder totalitario. No negamos la existencia de este tipo de poder, pero no se puede obviar que han existido y pueden existir otros poderes (y aquí habría que volver a la clásica distinción entre poder y autoridad, algo que Sofsky nunca intenta). Al no poder concebir un poder que no tenga pulsiones totalitarias, en vez de intentar ordenar el poder, el autor opta por hacer un llamamiento a una especie de resistencia individual que, al mismo tiempo, se ve obligado a reconocer tiene escasísimas probabilidades de éxito. Una cierta desesperanza, pues, se trasluce en toda su obra, pues las amenazas son tan grandes, según su propio relato, que la solución se antoja limitada y, en última instancia, ineficaz.
En definitiva, estamos ante un libro interesante y muy sugerente, que pone sobre la mesa una tendencia que no debiéramos aceptar sin más y sobre cuyas consecuencias haríamos bien en reflexionar detenidamente. Plantea el problema, advierte de su gravedad y señala el camino para evitarlo, pero Sofsky no es capaz de darnos los medios para avanzar por ese camino. Tomen lo bueno y no desesperen, otro poder es posible (aunque no sea nada fácil; cada día menos).
Wolfgang Sofsky, Defensa de lo privado, Pre-Textos, Valencia, 2010, 220 páginas.