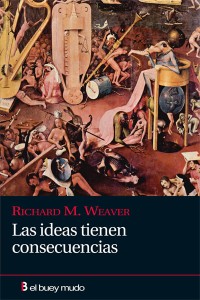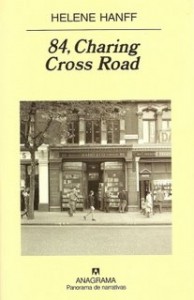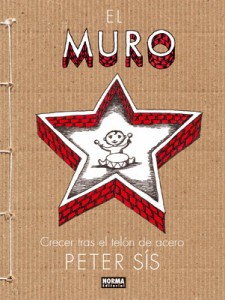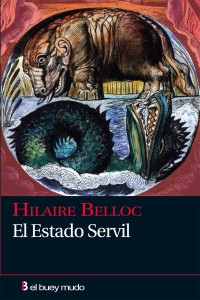Mar 27, 2012
Posted by Jorge on Mar 27, 2012 in A partir de 8 años | 0 comments

Hay algo que hemos olvidado demasiado a menudo: el libro no es un ente de razón sino que, sea cual sea su contenido, se plasma en un objeto material. Del mismo modo que cuerpo y alma, en el hombre, se interrelacionan e influyen mutuamente, el contenido del libro y el mismo libro en su aspecto material forman una unidad en la que ambos aspectos deben ir al unísono. Esta verdad resultaba evidente en tiempos más artesanales en los que detrás de cada libro había alguien que había cuidado de cada detalle del libro que llegaba a nuestras manos, los buenos bibliófilos pueden constatarlo. La producción industrial trajo consigo la eliminación de todo detalle superfluo (sin lo superfluo la vida sería de una sordidez insoportable) y, por desgracia, la banalización y el empobrecimiento de la parte física del libro. Con, estoy convencido, un impacto considerable también en los contenidos. Porque, del mismo modo que uno no decora con, pongamos, tablas flamencas una chabola, la calidad de lo escrito se deteriora irremisiblemente cuando va a ser editado en una pobre edición en todos los sentidos.
Un Punto Rojo viene a confirmar una tendencia en la recuperación del libro como objeto que consideramos muy saludable. No es por casualidad que esta recuperación se haya iniciado en el terreno del libro infantil, región de la que nunca llegó a desaparecer. Porque si hay algo que un libro dirigido a los niños requiere es capacidad para fascinar, irracionalmente, antes incluso de cualquier lectura; eso vendrá luego. Y Punto rojo fascina, en silencio, jugando con el lector al más difícil todavía, jugando a sorprender con nuevas piruetas y golpes de efecto. El libro, aún no lo hemos dicho, consiste en una estructura narrativa muy sencilla: la búsqueda de un punto rojo en cada doble página en la que se despliegan una serie de objetos de cartulina articulada que se van incrementando desde el uno hasta el diez. Hasta aquí nada nuevo, previsible incluso. Pero el cómo… es un alarde de creatividad que no deja indiferente. Con la boca abierta abierta sí, indiferente nunca. Pasando las páginas de esta obra de arte, porque lo es, recreándose en ella, quien esto escribe no ha podido evitar sentirse como si estuviera en un palco del circo, a pie de pista, contemplando la sucesión de números que hacen realidad aquello del más difícil todavía.
Hemos hablado de obra de arte, porque en efecto lo es. Un arte menor, emparentado quizás con la papiroflexia, pero arte al cabo, que nos recuerda los nexos entre el arte y el libro (y aquí podríamos señalar a Doré, a las vanguardias de principios del siglo XX y a tantos otros). Si es cierto que, en cierto modo, somos lo que leemos (incluso en nuestros tiempos virtuales de predominio de la imagen: quien no lee se disuelve en el nihilismo ambiente), también es cierto que somos lo que vemos. El gusto se educa a través de la contemplación de lo bello, así que en los tiempos que corren es más necesario que nunca familiarizar a los niños con la belleza. Punto rojo es una buena manera de hacerlo, con la particularidad de que, como las películas de Pixar, gustan a pequeños y a mayores. Sólo me queda recomendarles que se acomoden bien y que, sin prisas, se zambullan en la búsqueda de este punto rojo, a buen seguro el final de la travesía les dejará con una sonrisa duradera y ganas de hacer partícipes de su descubrimiento a sus allegados.
Un punto rojo. David A. Carter. Combel. 18 páginas.
Mar 22, 2012
Posted by Jorge on Mar 22, 2012 in Ensayo, Nuestros favoritos | 0 comments
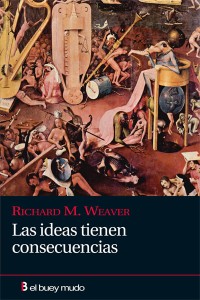 Hay libros que están justificados sólo por su título, y éste es uno de ellos. Hay también libros que se justifican con tan sólo leer el índice, y éste vuelve a ser uno de ellos. Si además el libro contiene ideas sugerentes, no es difícil entender porqué la obra de Weaver se ha convertido en un clásico del pensamiento conservador.
Hay libros que están justificados sólo por su título, y éste es uno de ellos. Hay también libros que se justifican con tan sólo leer el índice, y éste vuelve a ser uno de ellos. Si además el libro contiene ideas sugerentes, no es difícil entender porqué la obra de Weaver se ha convertido en un clásico del pensamiento conservador.
El libro empieza con atrevimiento, lo cual es algo de agradecer en los tiempos que corren. ¿A quién se le ocurre remontar la crisis de la civilización occidental al nominalismo de Guillermo de Occam? Pues así empieza su particular viaje intelectual Richard M. Weaver; un viaje con muchos elementos comunes con el de otros pensadores de filiación conservadora, como no podía ser de otro modo, y que va desgranando los elementos clave para, en su opinión, entender la crisis global en la que nos hayamos sumidos (y no sólo el último crash bursátil). Eso sí, sin abandonar nunca un tono provocativo, que no oculta sus vastos referentes ni su falta de complejos a la hora de alinearse en las filas de la reacción, y con abundantes momentos de genialidad que uno no puede leer sin regocijo y que vienen a ser retos intelectuales lanzados, como quien lanza el guante, en la cara del progresismo.
Repasemos algunos ejemplos. Weaver verá, en la insensibilidad del mundo ante su propia degradación una de las pruebas que la confirman. O criticará el legado del sentimentalismo imperante, que valora ante todo la inmediatez y que constituye la invasión vertical de los nuevos bárbaros… nuestros propios hijos. También denunciará el ataque a las formas como un modo de ataque contra la autoridad, ausente de este nuestro barco que se hunde. El capítulo dedicado al periodismo, La Gran Linterna Mágica, es brillantísimo, equiparando el sensacionalismo sin pudor con la pornografía. Y cuando escribe del fenómeno de la fragmentación de los saberes y de cómo el especialista vive al borde de la psicosis, uno no puede dejar de escuchar ecos chestertonianos, esos que nos hablan de unos locos racionales, pues lo han perdido todo menos la razón.
Por otra parte Weaver contempla como el odio a las jerarquías, la obsesión igualitarista, es una perversión que “reza que en las sociedades justas no puede haber distinciones”, allanando así el camino hacia la injusticia más absoluta, el socialismo que expulsa la libertad como generadora de desigualdad de la sociedad. Otro de los momentos más brillantes del libro es el dedicado a lo que Weaver llama “psicología del niño malcriado”, esa tiranía de los deseos que se ha convertido en hegemónica en nuestra sociedad. Por cierto, que nos advierte muy sensatamente de que un pueblo malcriado, que rehúye el esfuerzo, requiere un poder despótico. Los últimos acontecimientos parecen confirmar esta apreciación.
El libro, no obstante, no está libre de apreciaciones discutibles. En mi opinión, su platonismo obsesivo, su tendencia a plantear la vida como disyuntivas absolutas y una lectura parcial y superficial de Aristóteles, lastran algunos momentos de la obra. Pero es que no estamos ante un tratado escolástico, sino ante una explosión, un arrebato, de alguien que ve cómo nuestro mundo se desmorona mientras brindamos con champán.
Weaver tuvo, además, la valentía de proponer algunas soluciones. Y digo valentía porque es asumir grandes riegos hacer propuestas concretas, que se verán afectadas irremisiblemente por el transcurso del tiempo. Su ideal del caballero puede sonar a anacrónico, por ejemplo, pero haríamos bien en no despreciar algunas de las sugerencias que nos ofrece. Entre ellas destacaré dos: la piedad, y no la tolerancia, como fuente de aceptación de los otros seres y su defensa de la propiedad privada como último bastión a defender frente a las ofensivas bárbaras, pues defender la propiedad privada es defender el derecho a ser responsable.
Las ideas tienen consecuencias. Richard M. Weaver. El Buey Mudo. 224 páginas.
Mar 20, 2012
Posted by Jorge on Mar 20, 2012 in Biografía, Nuestros favoritos | 0 comments
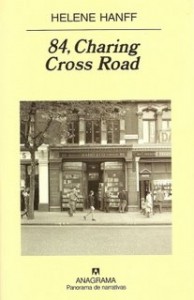 De vez en cuando aparecen obras tocadas de una gracilidad especial: parecen haber sido escritas en estado de gracia, fluyen con facilidad y su carácter leve, alejado de todo envaramiento, las hace frescas y, en una palabra, redondas. Esto no significa que sean obras maestras, sublimes creaciones que perdurarán por siglos; son justo eso, obras logradas, que encandilan, resultonas. Estos libros, no muy largos, se suelen leer de corrido y provocan en el lector el deseo irreprimible de compartir el descubrimiento con sus amistades más lectoras. Así se producen esos fenómenos de boca-oreja que en los últimos años han encumbrado a Alessandro Baricco, Sandor Marai o Carlos Ruíz Zafón. 84 Charing Cross Road de Helene Hanff es uno de estos libros.
De vez en cuando aparecen obras tocadas de una gracilidad especial: parecen haber sido escritas en estado de gracia, fluyen con facilidad y su carácter leve, alejado de todo envaramiento, las hace frescas y, en una palabra, redondas. Esto no significa que sean obras maestras, sublimes creaciones que perdurarán por siglos; son justo eso, obras logradas, que encandilan, resultonas. Estos libros, no muy largos, se suelen leer de corrido y provocan en el lector el deseo irreprimible de compartir el descubrimiento con sus amistades más lectoras. Así se producen esos fenómenos de boca-oreja que en los últimos años han encumbrado a Alessandro Baricco, Sandor Marai o Carlos Ruíz Zafón. 84 Charing Cross Road de Helene Hanff es uno de estos libros.
Escritora y guionista de televisión, poco podía imaginarse Hanff que el éxito le iba a llegar cuando, ya cincuentona, se le ocurrió publicar una selección de la correspondencia que, desde 1949 y a lo largo de tres décadas, mantendría con su librero londinense, Frank Doel, empleado de la librería de viejo Marks & Co., sita en el número 84 de Charing Cross Road (la foto de portada de la presente edición es precisamente de dicho establecimiento, por desgracia desaparecido en la actualidad). Unas cartas que empiezan con todos los formalismos propios de un intercambio epistolar comercial y entre desconocidos, pero que irá introduciéndose en la intimidad de un discreto, eficaz y al tiempo tierno librero y una divertida y vitalista escritora autodidacta. Con el paso del tiempo la relación se irá abriendo a otros empleados de la Marks & Co. y a la familia de Frank Doel, estableciéndose así una relación múltiple y a distancia que viene a representar una especia de mundillo paralelo habitado por gentes sensibles y bien educadas.
Las cartas son deliciosas; al menos para un amante de los libros y la lectura. Junto con Helene se entusiasmará el lector ante al goce físico que también nos ofrecen esos libros de antaño, se indignará ante una burda traducción de la Vulgata latina a la lengua vernácula (“Lo pagarán con el infierno…, miren que les digo” afirma la judía Hanff) y exultará de placer ante el descubrimiento de un nuevo autor que nos interpela desde el pasado. Es posible que no esté al alcance de todo el mundo, pero no deja de ser emocionante asistir, día a día, al itinerario literario de una persona con inquietudes reales, más allá de la moda de cada momento. Así iremos, de la mano de Helene, visitando a Newman y su Universidad ideal, Pepys y sus Diarios, Belloc, Tristram Shandy, Tocqueville o Kenneth Grahame. Todos grandes.
Además, las cartas nos irán introduciendo, a través de las referencias más prosaicas, especialmente aquellas que se refieren a los alimentos que la norteamericana envía a sus corresponsales londinenses, en los avatares de la vida cotidiana de la posguerra: desde los racionamientos de alimentos en Gran Bretaña (y así oíremos hablar de los huevos en polvo, de dudoso gusto y execrable consistencia) hasta los primeros automóviles utilitarios, pasando por el intercambio de recetas del auténtico pudding de Yorkshire. Y siempre con un trasfondo literario que nos deja comentarios que son perlas, como el que se refiere a la necesidad de releer los libros de valía, o el que transcribimos a continuación, para nada academicista: “personalmente creo que no hay nada menos sacrosanto que un mal libro e incluso un libro mediocre”.
84, Charing Cross Road. Helene Hanff. Anagrama. 128 páginas.
Mar 19, 2012
Posted by Jorge on Mar 19, 2012 in Cómic | 0 comments
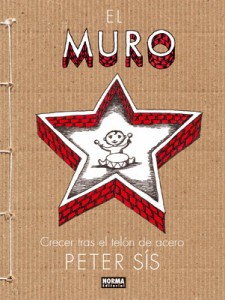 No es muy frecuente hablar de cómics fuera de los foros de los entusiastas de los mismos, pero en este caso vamos a hacer una excepción. No voy a hacer aquí una defensa de la mayoría de cómics que se publican en nuestro país, tarea digna de algún titán de poderosa fuerza y escaso seso y que, en consecuencia, se encuentra muy alejada de mis posibilidades. Pero entre tanto bodrio y subcultura, de vez en cuando aparece alguna perla que haríamos mal en ignorar.
No es muy frecuente hablar de cómics fuera de los foros de los entusiastas de los mismos, pero en este caso vamos a hacer una excepción. No voy a hacer aquí una defensa de la mayoría de cómics que se publican en nuestro país, tarea digna de algún titán de poderosa fuerza y escaso seso y que, en consecuencia, se encuentra muy alejada de mis posibilidades. Pero entre tanto bodrio y subcultura, de vez en cuando aparece alguna perla que haríamos mal en ignorar.
Entre los cómics dignos de interés se encuentra El Muro, obra del dibujante checo Peter Sís, que narra la vida en la Checoslovaquia comunista durante la Guerra Fría, con especial atención a la construcción del Muro de Berlín y lo que significó para miles de personas que vivieron bajo la opresión comunista. Un tema que a quienes peinamos canas nos puede parecer obvio y sabido, pero que, y lo digo por experiencia, no está tan claro para muchos jóvenes que han sido sometidos a horas de “memoria histórica” pero parecen conservar una visión idílica y distorsionada de lo que fue el comunismo (del que aquí nos libramos por los pelos, dicho sea de paso).
Como cada medio, el cómic tiene su lenguaje propio, adecuado para según qué fines, poco recomendable para otros. Es exactamente lo mismo que ocurre cuando vemos cómo una gran novela se convierte en una película banal, o al revés, cómo una gran película se convierte en un libro infumable; numerosas son también las traslaciones del lenguaje del cómic al lenguaje cinematográfico, en demasiadas ocasiones fallidas. El cómic ha demostrado con creces su adecuación para narrar aventuras, siendo especialmente adecuado para las rápidas escenas de acción. No obstante, en los últimos años, el formato de novela gráfica, una especie híbrido, un cómic crecidito y en el que el texto adquiere un mayor protagonismo, ha conseguido demostrar que también se puede hablar de cuestiones más complejas en este formato. No podemos dejar de recordar aquí el precedente de Mauss, de Art Spiegelman, magnífica obra que, sin truculencias de ningún tipo, al contrario, con una historia protagonizada por animales humanizados, es capaz de explicar con enorme fuerza la persecución y exterminio de los judíos bajo el régimen nazi. Más cercano en el tiempo están los retratos de lugares y momentos de Guy Delisle, relatos autobiográficos expresados a través de una técnica casi infantil pero que se demuestran análisis certeros de las realidades sociales sobre las que posa su mirada. Su libro Pyongyang es la obra más clara y rigurosa que conozco para comprender en qué consiste el régimen comunista de Corea del Norte, una obra imprescindible para quien quiera saber cómo es la vida real en el desconocido y autárquico país oriental.
En el caso de El Muro, Sís consigue transmitirnos lo que sentían quienes vivían al otro lado del telón de acero, sus esperanzas y decepciones, sus sufrimientos y también la súbita alegría que supuso la noticia de su derribo. El libro no está exento de defectos, entre los cuales no es el menor la imagen idílica y poco realista del mundo occidental: la visión cuasi redentora del rock occidental es algo en lo que sólo unos pocos viejos rockeros aún creen (si alguien confía en que Lady Gaga o el último grupo de raperos de nombre impronunciable y letra por fortuna ininteligible nos salve vamos apañados), aunque es cierto que ayuda a comprender también el desencanto que en los países del Este cundió tras la caída del comunismo.
Relato autobiográfico, Sís nos invita a acompañarle en su crecimiento: desde el Movimiento de los Pioneros, las juventudes del Partido, hasta acabar huyendo del “paraíso socialista”. Dibujado con un estilo que combina lo naif y un trazo voluntariamente anticuado, una versión personal de la estética pop, junto con el recurso a noticias de la época, el libro consigue sumergirnos en la época, llevándonos por un camino que sigue en paralelo la vida del autor en su Checoslovaquia natal y los grandes sucesos históricos que se iban produciendo: Budapest 1956, la construcción del Muro, la primavera del 68, la guerra de Vietnam…
En definitiva, es posible que este cómic sea imperfecto y que incluso transmita una visión distorsionada de ciertos aspectos, pero resulta muy eficaz para explicar la realidad, asfixiante e inhumana, de la vida cotidiana bajo los regímenes comunistas.
El Muro. Peter Sís. Norma Editorial. 16 €.
Mar 13, 2012
Posted by Jorge on Mar 13, 2012 in Economía, Ensayo, Nuestros favoritos | 0 comments
Escribir sobre El Estado Servil, de Hillaire Belloc, puede parecer pretencioso; se ha escrito y discutido tanto sobre él que puede parecer presuntuoso el pretender aportar algo nuevo. Es lo que tiene haberse convertido en un clásico. No obstante, intentaremos decir algo, aprovechando la perspectiva que nos da la lectura a casi un siglo de su redacción (el libro apareció en 1913, un año antes de que estallara la Primera Guerra Mundial), en la esperanza de que mueva a algún lector a confrontarse con la argumentación, siempre rigurosa, desplegada por Belloc.
La tesis principal de lo que algunos han considerado el texto fundante de lo que se dio en llamar distributismo (un nombre horrible, como el propio Belloc confesaba) es que el capitalismo se encuentra en un camino sin salida debido a la concentración del capital en unas pocas manos y a la inseguridad que provoca entre las grandes masas de población meramente asalariadas. En esta situación, las posibilidades de futuro son, o bien el acceso al capital de muchísima más gente, el distributismo del que antes hablábamos, o bien el colectivismo comunista o, por último, lo que Belloc llama el Estado Servil. Desde la ventaja que nos da el transcurso del tiempo puede resultar fácil desacreditar algunos de los pronósticos que hace Belloc (por ejemplo, nuestro autor reconocía la limitación derivada de no conocerse una experiencia concreta de socialismo, algo que nosotros, menos afortunados, no podemos decir). Sin embargo, haríamos bien en analizar detenidamente lo que este libro afirma antes de descalificarlo.
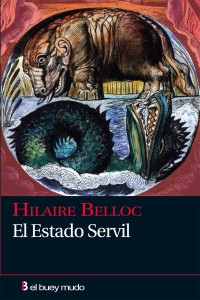 En efecto, es francamente dudoso que hayamos avanzado mucho por la vía de la distribución del capital, pero Belloc ya advierte de las enormes dificultades que esa distribución comportaría y, de hecho, la cree harto improbable. El colectivismo ha fracasado, y nuestro autor también vio claro que su destino final era, en el camino de su aplicación, el generar algo diferente, precisamente el Estado Servil. De hecho, de lo que Belloc está convencido es del advenimiento del Estado Servil, que en una provocadora imagen relaciona con el estado de esclavitud, al que se asemeja y del que se diferencia solamente por los residuos de nuestra civilización cristiana que nos impiden aceptarlo abiertamente.
En efecto, es francamente dudoso que hayamos avanzado mucho por la vía de la distribución del capital, pero Belloc ya advierte de las enormes dificultades que esa distribución comportaría y, de hecho, la cree harto improbable. El colectivismo ha fracasado, y nuestro autor también vio claro que su destino final era, en el camino de su aplicación, el generar algo diferente, precisamente el Estado Servil. De hecho, de lo que Belloc está convencido es del advenimiento del Estado Servil, que en una provocadora imagen relaciona con el estado de esclavitud, al que se asemeja y del que se diferencia solamente por los residuos de nuestra civilización cristiana que nos impiden aceptarlo abiertamente.
¿Pero estamos tan seguros de que no vivimos en algo que, al menos en algunos rasgos esenciales, se asemeja a ese Estado Servil que parecería tan lejano? De hecho la característica principal del Estado Servil es la falta de libertad política y económica a cambio de la “satisfacción de ciertas necesidades vitales y un nivel mínimo de bienestar, por debajo del cual no caerán sus miembros”. Y esto, pronostica Belloc, no se conseguirá con ímprobos esfuerzos ni violencias, sino que “los hombres estarán conformes en aceptar ese orden de cosas y seguir viviendo en él”, y más adelante Belloc pondrá en duda que los hombres educados en el ambiente de nuestro tiempo deseen realmente ser propietarios, pues el uso y la significación de la propiedad se han perdido entre nuestra generación. Uno parece estar leyendo a alguien que conociera nuestro estado del bienestar crecientemente invasivo. Cuando Belloc escribe “todo lo que el pueblo inglés puede esperar es el mejoramiento de su condición mediante regulaciones e intervenciones venidas de lo alto, pero no mediante la propiedad, no mediante la libertad” nos parece escuchar a alguien hablando del último proyecto intervencionista de la Unión Europea o de la Administración Obama.
Puede que Belloc ignorase o subestimase algunos de los mecanismos que permiten la supervivencia del capitalismo y que no viera que está en el propia dinámica e interés del mercado el no llevar al grueso de la población a unas condiciones de pobreza tal que el propio sistema colapse, o que no acertase, como señala Armando Zerolo en su inestimable prólogo, a ver la distinción entre la distribución de la tierra y la distribución de la renta, pero no por eso hay que descartar una obra repleta de potentes intuiciones y de análisis certeros. Para muestra un botón referido al papel del Estado en el mundo en que vivimos y su capacidad para generar más y más burocracia: “Así, el dinero recaudado por concepto de impuesto sucesorio a raíz de la muerte de un hacendado no muy rico, se convierte en tres kilómetros de empalizadas para los agradables jardines que tienen en sus casas un millar de nuevos funcionarios creados por la Ley contra el Alcoholismo”.
¿De verdad que Belloc escribió todo esto hace casi un siglo?
El Estado Servil. Hillaire Belloc. El Buey Mudo. 176 páginas.