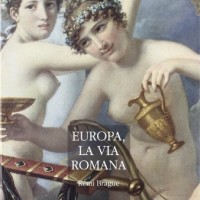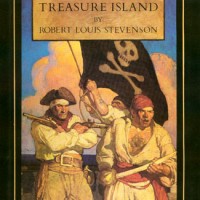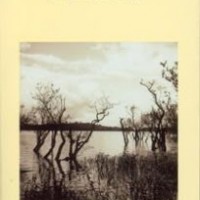Feb 10, 2014
Posted by Jorge on Feb 10, 2014 in Más de 14 años, Narrativa, Nuestros favoritos | 0 comments
La isla del tesoro. Robert Louis Stevenson
Nacido en 1850, en el seno de una familia acomodada, Robert Louis Stevenson pasó una infancia feliz en Edimburgo, de la que ha dejado testimonio en su libro Jardín de versos para niños. En palabras de G. K. Chesterton, “nació en las altas terrazas de la más noble de las ciudades nórdicas, en la mansión familiar de Edimburgo. Era hijo de una casa de archirrespetados arquitectos de faros, y nada podría ser más realmente romántico que esa leyenda de hombres que levantaban laboriosamente las torres del mar coronadas de estrellas. No siguió la tradición familiar, sin embargo, por diversas razones; estaba aquejado de mala salud y de aficiones artísticas; estas últimas lo mandaron a recoger trucos y posturas pintorescas en la colonia de artistas de Barbizon; aquella lo mandó muy pronto al Sur a climas cada vez más cálidos”. En efecto, la combinación de su temperamento artístico y su mala salud marcarían su vida.
La otra gran influencia en la vida de Stevenson fue su hogar durante su infancia, un lugar y un tiempo feliz que le salvaguardaron de la desesperación a lo largo de su vida. Chesterton escribe al respecto: “Del mismo modo que aquella casa de Edimburgo lo defendía de los vientos invernales, lo protegía en cierta medida de las ráfagas gélidas de puritanismo que con tanta fuerza soplaban en la vida pública. Puede ser que fuera un niño enfermo, pero el hecho de que se le dejara tranquilo con sus fantasías, morador de aquella casa dentro de una casa que tipificaba el teatro de juguete, es algo que hay que recordar, porque más adelante va a significar mucho”. La experiencia del gozo del juego y de la despreocupada felicidad infantil nunca le abandonaría.
Tras ser educado en su propio hogar, en su adolescencia Robert acompañó a su padre en sus frecuentes viajes, lo que le sirvió de inspiración para algunas de sus obras. Luego, siguiendo los consejos de su padre, Stevenson ingresó en la Universidad de Edimburgo como estudiante de Ingeniería Náutica, carrera que cambiaría por los estudios de Derecho; Stevenson finalmente acabaría ejerciendo brevemente como abogado a partir de 1875.
Los primeros años de vida profesional se vieron marcados por esas constantes de la vida de Stevenson: su mala salud, con la aparición de los primeros síntomas de la tuberculosis y los numerosos viajes, en estos años a lo largo de Europa, pasando largas temporadas en Francia, cuyo ambiente literario influyó en el joven artista. En 1876, a los 26 años, conoció a Fanny Osbourne en Grez (Francia), una norteamericana diez años mayor que él, separada de su marido y que se había instalado allí en compañía de sus hijos. En 1878 Fanny partió a California con el objetivo de conseguir su divorcio; Stevenson la siguió un año después y se casó con ella en 1880.
Tras vivir un tiempo en el Lejano Oeste, la salud de Stevenson comenzó a empeorar y el matrimonio se mudó a Edimburgo, luego a Davos, en Suiza, y finalmente se instaló en una finca que el padre de Stevenson les regaló, en el balneario de Bournemouth. Tres años más tarde partieron a Nueva York, donde Stevenson conoció e hizo amistad con Mark Twain.
De esta época es un breve artículo acerca de los libros que le habían influido y que resulta revelador. Allí vislumbramos su amor y dominio del idioma y su pulso dramático (“Shakespeare ha sido para mí extremadamente valioso. Pocos amigos han ejercido sobre mí una influencia tan profunda como Hamlet o Rosalinda” escribe Stevenson), su gusto por la novela de aventuras y los personajes valerosos (“además de Shakespeare, acaso mi mejor y más entrañable amigo sea D’Artagnan, el viejo D’Artagnan del Vicomte de Bragelonne. No conozco alma más humana ni, en su estilo, más exquisita; inspira lástima el hombre de hábitos tan pedantes que no pueda aprender nada del capitán de los mosqueteros”), y su visión moral de la vida (“Por último mencionaré El Progreso del Peregrino, libro cuajado de emociones bellas y valiosas”, “Cronológicamente, el libro que a continuación ejerció en mí su influencia fue el Nuevo Testamento, y muy especialmente el Evangelio de San Mateo. Estoy seguro de que aquel que, con un pequeño esfuerzo de imaginación, lo lea de nuevas y no monótona y tediosamente como si de un texto de la Biblia se tratara, se sentirá asombrado y conmovido. Descubrirá entonces esas verdades que tan cortésmente aparentamos conocer como humildemente nos cuidamos de ejercitar”).
Tras una breve estancia en San Francisco, Robert y su esposa deciden realizar un viaje hacia las islas del Pacífico Sur, donde finalmente se establecen junto con los hijos de Fanny y la madre de Stevenson, para entonces viuda. Aunque algunos hayan querido ver en esta decisión un alejamiento de la civilización, lo cierto es que Stevenson y su familia se instalaron con todas las comodidades y él se involucró en diversas polémicas a favor de la presencia británica y en contra de la dominación alemana en Samoa. Allí, los aborígenes lo llamaran Tusitala, “el que cuenta historias”, por su afición a explicarlas a todos los que se reunían en torno suyo.
Robert Louis Stevenson fallece en 1894 víctima de un ataque cerebral y es enterrado en la misma isla, en el monte Vaea. Un año antes dejó escrito lo siguiente: “Durante catorce años no he conocido un solo día efectivo de salud. He escrito con hemorragias, he escrito enfermo, entre estertores de tos, he escrito con la cabeza dando tumbos”. Acababa así una vida apasionada que nos ha dejado algunos de los relatos más vivaces e influyentes de la literatura universal.
Claves de lectura
Novela de aventuras: Lo primero que hay que resaltar al hablar de La Isla del tesoro es que estamos ante la quintaesencia de la novela de aventuras. Es realmente difícil, por no decir imposible, que el lector no se haya visto arrastrado a la aventura de la mano de Jim Hawkins, a una aventura que se define como “empresa de resultado incierto o que presenta riesgos” (o sea, casi todo lo que emprendemos en nuestras vidas). De aquí que uno de los elementos de la aventura es la falta de control sobre los sucesos que se van desarrollando. Podemos prever el futuro y hacer planes al respecto, pero lo que ocurre realmente en la mayoría de las ocasiones no es lo que nosotros habíamos previsto. Unas veces por flaqueza humana, como con la charlatanería de Trelawney, otras por una virtud con la que no contábamos, en ocasiones por puro azar o por esos impulsos inesperados a los que nos acostumbrará Jim, para lo mejor y lo peor. En definitiva, la aventura nos pone ante los ojos, con toda su crudeza, algo que todos tarde o temprano experimentamos, y es que lo que nos vaya a suceder no está al cien por cien en nuestras manos.
Esta verdad es especialmente desagradable para la modernidad, el mundo que ha querido hacer del hombre un dios, cuya voluntad debería determinar su vida (no otra cosa es la tan cacareada autodeterminación o la realización que se propone como ideal de vida). Esta constatación de que nuestras vidas no están bajo nuestro entero control podría dejarnos abatidos, meros títeres en manos de un destino fatal que no comprendemos pero que nos arrastra a su capricho. Pero lo que trasluce La isla del tesoro es justo lo contrario: es cierto que no controlamos lo que vaya a ocurrir, pero sí está en nuestras manos decidir nuestro modo de actuar ante los diferentes imprevistos que se nos presentan. Nadie puede elegir encontrarse o no rodeado por piratas, pero sí podemos rendirnos o luchar, pactar con ellos o hacer ondear orgullosamente la bandera de nuestra patria. De la intersección entre imprevisibilidad del porvenir y la libertad para actuar de un modo u otro nace pues la aventura. Seguro que algún lector perspicaz habrá adivinado ya que en eso consiste la vida de todos y cada uno.
Reacción frente a la literatura de su tiempo: No cabe duda de que Stevenson logró escribir una de las mejores, si no la más conseguida, novela de aventuras de la historia de la literatura; pero en lo que hay que caer es en que este logro es un milagro y una rebelión. Milagro porque aparece como una rareza en una época de literatura naturalista, que miró con desdén y desprecio la obra de Stevenson; sin embargo seguimos leyendo a Stevenson y de la mayoría de sus detractores ya ni recordamos sus nombres. Rebelión porque Stevenson, al darle la espalada a ese ambiente y escribir La isla del tesoro no se limitaba a criticar las tendencias literarias y vitales de una época y unos ambientes, sino que, con una sonrisa retadora, las superaba al presentar una obra tan repleta de auténtica vida que las tornaba ridículas.
Cuando Stevenson empezó a escribir, alrededor de 1880, florecía una narrativa que sobre todo se ejercitaba en los problemas y dificultades del verismo, llamado también naturalismo, cuyo propósito era la pretendida representación objetiva de la sociedad en sus aspectos más cotidianos, pero que tendía a regodearse en lo más sórdido y brutal. Por extraño que pueda parecer, ese naturalismo no era otra cosa que los prolegómenos del incipiente esteticismo, de la tendencia a buscar en el arte y en la vida sensaciones fuertes, sensaciones raras con las que superar el tedio de la vida. Ahora bien, Stevenson, sin ser ni verista ni esteta, fue derecho, por instinto, a lo que esas escuelas prometían pero eran incapaces de dar.
Nos resulta difícil, hoy en día, percatarnos del escándalo que supuso en su momento la aparición de La isla del tesoro, que para muchos literatos no pasaba de ser un folletín barato de aventuras. Como señaló Chesterton, la obra es “una reacción contra el pesimismo. A todo lo largo de la tierra y del cielo se cernía la sombra gigantesca de Schopenhauer. Al menos entonces parecía gigantesca, aunque algunos podamos ya haber sospechado que la sombra era más grande que el hombre. En todo caso, en aquella época casi podríamos decir que pesimismo era sinónimo de cultura”. Pero Stevenson decidió desafiar esa lúgubre idea dominante y, frente a todo el pesado y esteta pesimismo oponer la vitalidad de una moralidad que cualquier muchacho podía hacer suya. Recurriendo a Chesterton de nuevo, “Stevenson parecía decir a los semisuicidas derrengados que lo rodeaban en las mesas de los cafés, bebiendo absenta y hablando de ateísmo: “¡Venga ya por ahí, el héroe de una mala comedia barata es más hombre que vosotros!¡Una historia ilustrada es un arte más digno de hombres vivos que el arte que todos profesáis!¡Pintar piratas y almirantes de cartón vale más la pena que todo eso; es divertido, es una lucha, es una vida y una travesura!”.
Probablemente nadie haya comprendido mejor la epopeya literaria y vital de Stevenson que Chesterton, de quien hemos citado algunos párrafos extraídos del libro que dedica al autor de La isla del tesoro; es él quien en magistral síntesis retrata a la perfección el sentido de la obra de Stevenson cuando escribe: “ante todo era una especie de escapada hacia la libertad, y especialmente una escapada hacia la felicidad. Era una defensa de la posibilidad de la felicidad y una suerte de respuesta a la pregunta: “¿Puede un hombre ser feliz?”[…] Era la evasión de un preso cuando lo conducían encadenado de la cárcel del puritanismo a la cárcel del pesimismo. […] Apenas si habían salido de la sombra de Calvino cuando se sumían en la sombra de Schopenhauer. […] El puritanismo y el pesimismo, en suma, eran cárceles muy próximas. […] Y como un fugitivo que suele fugarse y refugiarse en la casa materna, este proscrito se refugió en su antigua casa, se parapetó en el cuarto de los niños. Y lo hizo por una especie de instinto, pues allí habían morado determinados placeres que el puritano no podía prohibir ni el pesimista negar”.
Como han señalado algunos críticos, sus precedentes más inmediatos fueron Flaubert, Maupassant y Merimée; esto quiere decir que con Stevenson entra en la prosa narrativa inglesa el estilo estudiado de los naturalistas franceses, la elección de la palabra justa, insustituible, el sentido del color, del sonido, del matiz esencial, del detalle observado con exactitud, y al mismo tiempo la aversión a todo exceso romántico o sentimental, el ejercicio de una sobriedad y un dominio de sí mismo casi estoicos. Pero esos rasgos han sido depurados por Stevenson, quien como acabamos de ver no se regodea en lo sórdido sino que los pone al servicio de una historia vital y limpia. Así, su escritura nítida, artesana, sobria y “funcional” vale mucho más que las farragosas encuestas pseudocientíficas de Zola o las borracheras místico-eróticas de D’Annunzio.
Pero Stevenson también es un narrador de fábulas, ajeno el gusto por la crónica chismosa de la “objetividad” burguesa, un narrador que utiliza la exactitud de la frase para conseguir hacer palpables las fidelidades y heroísmos de la eterna aventura del joven inexperto e ingenuo que se incorpora al mundo adulto. La grandeza de Stevenson reside en que usó lo mejor de la literatura de su tiempo para un fin ajeno al que su época le marcaba: al separarse del sociologismo pseudocientífico del naturalismo y también de la tendencia decadente que convertía la sensación en un fin, y utilizar sus recursos para un relato de aventuras y piratas, casi literatura de quiosco, se liberó de las esclavitudes de su tiempo y dio a luz una auténtica obra maestra.
Un relato vivo y verosímil: Esa vitalidad que rezuma toda la novela y que aún hoy no pasa desapercibida tiene varias fuentes. Una, la verosimilitud que ya se explicita desde el primer párrafo de la obra, cuando un Jim Hawkins ya crecido nos anuncia que emprende la tarea de poner por escrito lo sucedido en la isla del tesoro en cumplimiento de la petición que sus más autorizados compañeros de aventuras le han solicitado. Esta apariencia verosímil se refuerza por el modo con que Stevenson va incorporando a la narración numerosos comentarios y descripciones que nos trasladan, con todo lujo de detalles, a los distintos escenarios en los que transcurre la acción (sin nunca estorbar el desarrollo de la acción). Así lo vemos en su descripción del puerto de Bristol o en el detalle del avistamiento de los leones marinos, desconocidos en un primer momento por Jim. Este rigor descriptivo no es patrimonio exclusivo de Stevenson, pues lo encontramos en todos los grandes narradores (pienso ahora en el Moby Dick de Melville o en los álbumes de Tintín de Hergé); y aquí funciona nuevamente a la perfección. Otra de las claves es la habilidad de Stevenson para dar forma a sus personajes con maestría. No estamos ante una obra con cientos de personajes, pero la decena sobre la que pivota está tan bien delineada, sus rasgos y carácter están pintados con colores tan vivos, que tenemos la impresión de conocerlos de toda la vida, lo que nos permite desarrollar rápidamente esa empatía que nos hace sufrir, temer, ilusionarnos y gozar con ellos.
Personajes de verdad: Como indicábamos, una de las claves de la grandeza de Stevenson reside en que sus personajes siempre son de carne y hueso, y no simples caricaturas de cartón piedra, en dos dimensiones. Esto le permite presentarnos a unos hombres que no son meras encarnaciones de ideas, sino que en su imperfección son capaces de lo mejor y lo peor. Jim es valiente y noble, pero también alocado y capaz de faltar a su palabra; Long John Silver es taimado y feroz, pero también capaz de albergar verdaderos sentimientos de piedad hacia Jim. Y así podríamos seguir, comprobando como los personajes que van pasando ante nuestros ojos no son ni la maldad absoluta ni la bondad sin fisuras, sino hombres reales, capaces de pecar, de arrepentirse y de obrar rectamente. También aquí Stevenson se alejaba del inmisericorde mundo del puritanismo calvinista, con sus predestinados y sus condenados, divisiones inmóviles y pesadas como una losa.
La irrupción de Billy Bones: Stevenson, además, se muestra magistral a la hora de construir personalidades con unas pocas pinceladas. Con Jim Hawkins, al que se coloca en la posición de narrador, y por tanto podemos “escuchar” sus reflexiones más íntimas, esta tarea parece más fácil, pero la entrada en la obra del “capitán”, que luego descubriremos que es el antiguo pirata Billy Bones, la consecución del efecto, a la vez sugestivo e inquietante, sólo está al alcance de un narrador genial. La descripción de su físico, de sus modos, de sus historias de miedo (a propósito de las que se introduce en el texto, como un comentario sin mayor importancia, una teoría del género de terror: “La gente pasaba miedo en el momento de escuchar las historias, pero después, al recordarlas, estas veladas no les desagradaban, porque comportaban una emocionante novedad en sus pacíficas existencias de campesinos”), de su seguridad inicial y sus temores posteriores, nos desvelan a un pobre hombre por el que sentimos más pena que temor. Y a través del que, por cierto, conocemos la tormentosa relación entre los piratas y su bebida favorita, el ron: una de las condiciones que impone al instalarse en el Almirante Benbow y que finalmente le arrastrará a la muerte, pero es que, en palabras del propio Bill, “el ron me ha servido de alimento y de bebida; el ron y yo hemos sido como quien dice marido y mujer”.
El doctor Livesey, Trelawney y el capitán Smollet: En fuerte contraste con el viejo Billy Bones está el Dr. Livesey, que se nos presenta como una especie de contrarréplica al viciado mundo pirata, pero una réplica no puritana, que no aspira a dar lecciones y que incluso no se valora en lo que realmente vale. Livesey es valiente (ya en su primer encuentro con Billy es el primero en atreverse a plantarle cara), expeditivo, hábil, honesto y justo. A la muerte del padre de Jim, el doctor Livesey asumirá el rol paterno, convirtiéndose así en una especie de segundo padre para el muchacho desde el momento en que lo toma bajo su protección y, delante del caballero Trelawney se hace responsable de él. Y no obstante toda su integridad, Livesey se mostrará capaz de compasión y nunca prevalecerá en él sentimiento de venganza alguno, como cuando atiende y cura a los piratas amotinados, una actitud que nace de otro de los rasgos definitorios del doctor, el de cristiano convencido y justo.
Entre los hombres de bien encontramos también al caballero Trelawney, noble y aventurero, impulsor económico de la expedición en busca del tesoro, pero al mismo tiempo imprudente e infantil: como le responde Livesey cuando descubren, antes incluso de partir, que la misión es conocida por todos y pregunta por el nombre del delator: “Usted mismo, porque es usted incapaz de contener la lengua”. Origen pues de muchos de los problemas que les acarreará el viaje, demostrará su nobleza de corazón cuando, tras varios choques con el capitán Smollet, reconocerá su error y acabará sometiéndose a alguien que en principio no le era simpático pero que tiene todo el derecho a dar órdenes: “Usted es el capitán. La palabra y la autoridad son suyas – respondió el caballero con tono solemne”.
El capitán Smollet, por su parte, es el veterano curtido en mil batallas, consciente de su deber, y en consecuencia aguafiestas y antipático a veces (incluso Jim, al oír de boca de Smollet que no quiere privilegiados a bordo, siente rabia hacia él), sin pelos en la lengua ya desde el principio, cuando deja en evidencia la indiscreción de su patrono. Hombre de principios y rectitud en el obrar, es de esas personas duras y exigentes con poca capacidad para suavizar las situaciones (como cuando ni se inmuta ante la muerte del inepto y alcoholizado segundo de a bordo, Arrow, o cuando, tras rechazar el asalto pirata ya en la isla, no ahorrará palabras de censura hacia el doctor, que éste encajará en silencio. Más adelante, demostrando que el rencor no existe para el doctor Livesey, éste le confesará a Jim que “Este Smollet vale mucho más que yo. Y cuando digo esto, Jim, quiero decir muchas cosas”).
Las intuiciones del capitán Smollet se verán confirmadas y gracias a su prudencia, que le hizo cambiar la pólvora de lugar a pesar de las quejas de la tripulación, conseguirá salvar la vida. Pero quizás el rasgo más sobresaliente de Smollet sea esa acción de alzar la bandera británica en el mástil del fortín, casi ridícula a nuestros ojos pero llena de significado. De hecho, el caballero Trelawney advierte de que la bandera ayuda a los piratas a fijar su objetivo y disparar con más eficacia sus cañones, a lo que el capitán responde que nunca arriará a la bandera. Hay aquí una mezcla de patriotismo bien entendido, de sentido del deber, que al final se demostrará que no era ni ridículo ni inútil, sino todo lo contrario. Se podría afirmar que allí donde está el capitán Smollet, por muy lejos que sea y por muy comprometida que sea la situación, lleva la civilización consigo; una civilización que impone unos deberes pero que, precisamente por eso, nos permite vivir como auténticos hombres libres. El ejemplo del capitán cundirá, y Jim, a bordo de la goleta y con la única compañía de Hands, reproducirá el acto de Smollet, “arriando su malvada bandera negra y lanzándola por la borda”. Otro emblema de este sentido de la vida civilizado, para el que el honor y el deber cumplido son cruciales, lo tenemos en Tom Redruth y su muerte en la primera escaramuza: sus últimas palabras y el modo de encararla traslucen toda la grandeza de nuestra civilización.
Jim Hawkins: Mención aparte merece Jim Hawkins, el protagonista y narrador (excepto en los capítulos en los que, debido a la deserción de Jim, la narración se bifurca y lo ocurrido a su grupo es narrado por el doctor Livesey), con quien inevitablemente tendemos a identificarnos o, al menos, a ver como a alguien cercano y querido. Jim es un muchacho despierto y noble, con una valentía que no desfallece nunca y que llega a ser admirable, como en el momento culminante en que deja de ser un muchacho para convertirse en un hombre, cuando desvela su papel en los sucesos ocurridos a Long John Silver y al resto de piratas y les espeta: “No tengo más miedo de vos que de una mosca. Matadme o conservadme la vida, como queráis”.
Pero el rasgo central de Jim, además de su buen corazón y sus principios insobornables, es su curiosidad, una curiosidad más fuerte que el temor, como él mismo confiesa cuando acaba de escabullirse del ataque de los piratas en la noche decisiva en la que debe abandonar el hostal del Almirante Benbow. Más adelante, cuando a bordo del esquife se acerca a la goleta, confesará nuevamente: “No sabría decir porqué hice ese gesto puramente instintivo. Pero en el momento en que agarré la cuerda y constaté que resistía, el diablo de la curiosidad me poseyó y decidí echar un vistazo por la ventana de la cabina”. En efecto, esa curiosidad le hará incluso abandonar a sus compañeros en una situación comprometida, algo deshonroso que merecerá censura, pero a pesar de esto, Jim siempre actuará con honestidad, movido en última instancia por un sentido de justicia y cumplimiento del deber, lo que de algún modo disculpará sus alocados impulsos (que él mismo reconoce: “Me estaba comportando como un estúpido, lo admito, y estaba sin duda a punto de lanzarme a una aventura insensata”). Y es que la Providencia, que es explícitamente citada al evaluar la situación en que se hallan tras desembarcar en la isla y perder el control de la Hispaniola, sacará provecho de las imprudentes acciones de Jim, quien irá descubriendo el complot, conseguirá hacerse con la goleta o descubrirá a Ben Gunn de modo casual en sus inicios, aunque siempre será necesario después su concurso para llevar a buen fin la oportunidad que se le ha presentado. Es como si Stevenson nos recordara constantemente que el buen fin de una empresa, como señalábamos antes, no está nunca totalmente en nuestras manos, sino que hay que contar con lo que los necios llaman azar y los cristianos Providencia. Como reconocerá el doctor Livesey dirigiéndose a Jim, “En todo esto hay como una especie de fatalidad. Cada vez eres tú quien acabas salvándonos la vida”.
Los piratas, Long John Silver: En cuanto a los piratas, ya hemos hablado de Billy Bones, a quienes seguirán en un inquietante desfilar el Perro Negro, a quien se nos pinta como un tipo desagradable y mentiroso, y el pirata ciego Pew. Luego, ya a bordo, aparecerán otros con caracteres más o menos definidos, entre los que destaca Israel Hands, el patrón de botes, “un viejo lobo de mar lleno de experiencia, prudente y astuto, a quien se podía confiar cualquier responsabilidad en caso de necesidad”, pero que también se revelará como un cruel y peligroso pirata. Hands adquiere protagonismo en el duelo, verbal, psicológico y físico, que mantiene con Jim a bordo de la Hispaniola cuando, herido, queda a solas con el muchacho. De especial interés es el diálogo que inicia Hands al preguntarle a Jim sobre si cree en la resurrección: Jim responde que se puede matar el cuerpo, pero no el alma, a lo que Hands replica con escepticismo irónico, ignorante de que poco tiempo después iba a tener la respuesta con toda claridad en su propia persona. Antes, no obstante, de su muerte, Jim le conmina a rezar para implorar misericordia, algo que todos necesitamos (y un pirata como Hands en grandes dosis), pero éste responderá nuevamente mofándose de las cosas sagradas. Por otra parte, los movimientos de Jim y de Israel Hands suponen una auténtica partida de ajedrez y con ellos Stevenson consigue uno de los episodios más logrados de su obra, manteniéndonos en vilo con este combate estratégico, psicológico y existencial en el que está en juego la vida de Jim y el éxito de su empresa.
Pero todos los piratas palidecen ante la rica y sugerente personalidad de Long John Silver, un personaje que ha hecho época y que todos reconocemos, con su pata de palo, su loro y su ambigüedad moral. Desde su aparición en Bristol Long John hace gala de su inteligencia y habilidad haciéndose pasar por soldado abnegado, víctima de un sistema que le ha negado el derecho a una pensión, y luego, al disipar los temores de Jim de que se tratase del pirata de la pata palo que tanto temía Billy Bones. Indudablemente capacitado para el engaño (no duda en gritar hurras por el capitán Smollet) y la seducción mediante el halago (aunque más adelante Jim descubrirá que no ha sido el único a quien Long John adula, incluso con las mismas palabras), es despiadado para con quienes se cruzan en sus planes: mandará matar a Alan y asesina a Tom, dos marineros que no quieren secundar sus planes, haciendo gala de crueldad y pocos escrúpulos para la traición.
Y sin embargo, aún reconociendo y censurando toda su maldad, Long John Silver nos resulta un personaje simpático, casi entrañable y digno de compasión (“Sentí pena por él, a pesar de su crueldad, al pensar en los siniestros peligros que le amenazaban y en la infame horca que le estaba esperando” confesará Jim). Sonreímos cuando su inteligencia desmonta los alocados planes de sus poco reflexivos compañeros, disfrutamos de su ironía, como cuando Jim se mete en la guarida de los piratas por equivocación, le admiramos en su pulso con ellos y en su defensa de Jim, seguimos su doble juego con una cierta comprensión, como si se tratara de travesuras que, finalmente, podemos disculpar, y reconocemos en él su valentía para encarar las diferentes situaciones. Como explica Jim, “Silver no se movía. Observaba a los amotinados, derecho, apoyado en la muleta y parecía más tranquilo que nunca, Sin ningún género de duda, era un valiente”. Por eso cuando, en su jugada final, escapa con un saco de monedas de oro, sentimos una interna y poco confesable alegría y nos lo imaginamos llevando una vida apacible y discreta en compañía de su esposa en algún lugar apartado del Caribe. Y es que Long John Silver ya forma parte del imaginario colectivo y La isla del tesoro no sería nada sin él. Cuando podía habernos presentado a un pirata radicalmente malvado, Stevenson se saca de la manga este malo-bueno que además se hace querer, aunque sepamos que es posible que nos esté engañando, y que nos recuerda que nunca nadie está perdido del todo. Así, en vez de figuras de cartón piedra, Stevenson consigue personajes de carne y hueso que harán que su novela se convierta en una obra maestra.
El mundo del crimen: Como ya hemos señalado, La isla del tesoro es una novela de piratas, más aún, es la novela de piratas por excelencia y la imagen que tenemos de estos y de su estilo de vida (con el ron, el grog o la mancha negra) es fuertemente deudora de Stevenson. Su esquema argumental fijó las pautas de lo que conocemos como “una historia de piratas”: el tema del tesoro escondido y su misterioso plano, el motín a bordo, las supersticiones de los marineros y hasta el estereotipo del loro, el parche en el ojo y la pata de palo, tiene su fuente o al menos su modelo más acabado en esta novela. Pero más allá de los aspectos más externos, Stevenson nos brinda un retrato personal del mundo de la piratería, un mundo en el que, parafraseando a Hobbes, los hombres son lobos para los hombres. De ahí su capacidad autodestructiva y la facilidad con la que abandonan a su suerte a unos compañeros que sólo lo eran mientras las circunstancias lo aconsejasen, como vemos ya cuando sus secuaces abandonan al ciego Pew, lo que le acarreará la muerte pisoteado por un caballo. La misma lógica observamos en la lucha a muerte entre el pirata del gorro, O’Brien, e Israel Hands, confirmándonos que cuando el crimen es el fin no existe lealtad posible entre criminales.
Por lo demás, Stevenson nos pinta a los piratas como seres supersticiosos e impresionables, como queda de manifiesto cuando le entregan la mancha negra a Long John Silver y éste les recrimina el haber usado un pedazo de una biblia, sanguinarios y con escasa visión de futuro (“Nunca había visto hombres tan despreocupados por el mañana: vivían literalmente al día. Al pensar en tanta comida desperdiciada y en los centinelas dormidos en sus puestos, comprendí que, a pesar de la valentía que podían demostrar en una escaramuza rápida, eran completamente incapaces de llevar a cabo una campaña un poco larga”, confesará Jim), un rasgo que los asemeja a los animales. Por cierto, que Stevenson, a pesar del duro retrato que hace de los piratas y de la defensa del patriotismo encarnado en el capitán Smollet, no deja de reconocer la ambigüedad inglesa ante una piratería indeseable, sí, pero que les venía muy bien, al poner en boca del infantil caballero Trelawney la siguiente confesión: “Fue el pirata más sanguinario que jamás navegara. […] Inspiraba tal terror a los españoles que he de reconocer que en alguna ocasión me sentí orgulloso de que fuera inglés”.
El contraste entre los piratas y los hombres de bien, fieles al capitán, se acentuará cuando, quitadas ya las caretas, cada quien se muestre abiertamente tal cual es en la isla del tesoro. Así, mientras los piratas viven en la barbarie y el salvajismo, los leales continúan cumpliendo las formalidades que conlleva la civilización. Mientras los piratas caen enfermos de malaria y disentería por su imprudente elección de lugar donde instalarse, la salud consecuencia del orden se mantiene entre los hombres del capitán Smollet. Mientras los piratas van de borrachera en borrachera, viviendo al día, el ahorro impuesto por Smollet, como nos confiesa Jim al hablar de la leña, resultará clave para derrotar a los bárbaros, más numerosos pero sustancialmente anárquicos e indisciplinados.
Ben Gunn: La contrafigura a los piratas es Ben Gunn, él mismo un antiguo pirata abandonado a la muerte por sus propios compañeros y que para recuperar el sentido de justicia ha necesitado casi enloquecer. Ben es alguien que regresa del reino de los muertos, como incluso los propios piratas creerán durante un tiempo, y tiene algo de la inocencia de los locos, incapaces de mentir y, en ocasiones, clarividentes. Pero sobre todo, Ben Gunn, el despreciado, aquel con el que nadie contaba, encarna el factor inesperado que da al traste con los planes pergeñados por los malvados y simboliza algo tan cristiano, y por ello presente en toda nuestra cultura, como la victoria del débil sobre los poderosos que ya se las prometían felices y cantaban victoria. Es lo que confiesa Long John Silver cuando murmura: “Ben, Ben, ¡cuándo pienso que has sido tú quien me has perdido!”. Si se piensa bien, la figura de Ben Gunn no está tan alejada de la de Sam o Frodo en El Señor de los Anillos, nadie contaba con ellos pero fueron ellos quienes derrotaron al Señor Oscuro (sólo que, por seguir con tan atrevido paralelismo, si el capitán Smollet pasa por un buen Aragorn, el doctor Livesey por un Gandalf y Jim por un Frodo, Long John Silver, con todos sus matices y ambigüedad, no encaja como Señor Oscuro).